Cuando era pequeño mis padres me apuntaron a clases de natación. No guardo un recuerdo agradable de aquello, pero sí recuerdo que al igual que en las artes marciales, nos daban unos caballitos de mar de colores para simbolizar nuestra destreza, y eso a los niños les flipa. Conseguir un nuevo color que acredite que somos más hábiles, más fuertes o que tenemos más conocimiento es en cualquier caso, una motivación. Podemos estar hablando también de un cargo en caso de que alguien quiera trepar por la (en mi opinión) frecuentemente inestable y peligrosa escalera laboral.
Hoy esto va sobre filosofía oriental, para ir poniendo en situación. Y quiero poner en la olla dos cosas para darle forma a la disertación. Una es el hecho de que yo mismo practico artes marciales y estoy sujeto al tema de los grados y los colores. Cuando empecé, consideraba que el negro sería el color que simbolizaría el final, el momento en el que tendría todo el conocimiento en mi cabeza y la habilidad en mi cuerpo y todo sería depurar un poco más con cada entrenamiento. La otra cosa es una idea que me comentó mi colega Modesto hace no mucho. Es profesor de chino y vivió en Pekín bastante tiempo, y está bastante familiarizado, como es natural, con todo el tema filosófico oriental, algo que suele ser recurrente cada vez que nos vemos. Me comentó que hay un concepto en el que los maestros, una vez llegan al máximo grado posible, vuelven a vestir el «cinturón blanco», de manera que se representa una vuelta al inicio, pero con la sabiduría necesaria para empezar a aprender de nuevo. Es por eso que los colores que todos conocemos y que aplican a muchas disciplinas de artes marciales representan la pureza (blanco), la semilla (amarillo), el cielo (azul), el peligro por poseer ya suficiente fuerza y el deber de usarla con cuidado (rojo), o el negro que representa el nivel más alto de destreza.
Sin embargo, al contrario de lo que creía hace muchos años, el negro no es para nada una especie de medalla ante el reconocimiento que nos permita relajarnos. Es una responsabilidad. Es haber aprendido durante años lo suficiente para tener claro qué es aquello en lo que debemos poner nuestra atención y empezar un nuevo ciclo. Se parece un poco a llegar a los cuarenta, otro tema que me toca de cerca. No es el momento en el que ya nos dejamos caer por el barranco y tratamos de disimular nuestra decadencia con un tinte de pelo y emocionantes partidos de Pádel los domingos en el club deportivo. Es el momento en el que, como dice Jung, hemos experimentado lo suficiente para saber realmente lo que queremos, e ir a por ello empezando «de cero».
El origen de la idea de la mente de principiante viene del budismo, e incluso recibe el nombre «Shoshin» (初心) en japonés, y predica que para ser un maestro de verdad, siempre hay que mantener la actitud de un novato. No tanto como quienes tenemos una autoestima mejorable, que es un acercamiento un poco más agresivo, pero desde luego, hay que dar por sentado que hay mucho que siempre desconoceremos, porque en caso contrario, existe el peligro de caer en actitudes como la soberbia o complacencia pensando que nuestra copa de sabiduría está llena a rebosar. Llegar a este punto poco deseable hace que, tal como se menciona en la colección de libros «Mente Zen, mente de principiante» del maestro Shunryu Suzuki (a los cuales debería echar un ojo), en la mente del principiante hay muchas posibilidades, pero en la mente experta hay pocas, y por lo tanto, es un planteamiento bastante limitante.
Me acuerdo de estas ideas cada vez que a mi hijo mayor se le da por escribir una pequeña historia, tal vez motivado por lo que me ve hacer casi cada mañana. Es alucinante los pocos filtros que tiene para escribir cosas tan aparentemente inconexas pero que de alguna manera tienen sentido, y pienso entonces que ojalá pudiese ir quitando los seguros que hay colocados en lugares de mi mente como consecuencia del paso de los años. Poder llegar a tener una mentalidad de alguien de diez años pero con la experiencia de más de cuarenta tiene que ser una fórmula ganadora sin duda. Con el tiempo, si nos dejamos ir, la mente se agarrota como un músculo que no se estira con frecuencia y el rango de movimiento se acorta. Y lo peor es que podemos caer en la trampa de pensar que somos unos sabios solo por haber vivido suficiente, y eso sería una idea catastrófica.
De esta manera, vamos a tratar de no hacer como muchos mayores que todos conocemos o hemos conocido, que año tras año pensaban que serían las últimas navidades, y así, quizás por una década o más, además pensando que ya no podían aprender nada más. Voy a volver, para hacer una analogía con la idea de hoy, al principio del texto (o casi). Vamos a volver al blanco. El mismo blanco que asoma con el paso de los años por los bordes del cinturón negro. Puede parecer una idea un tanto inquietante la de llegar al «final» para empezar en el principio de nuevo. No es el mismo principio, sino un nuevo ciclo, en el que podremos aprender en otro orden de magnitud, y es la única manera de llegar a ser buenos de verdad y de paso no convertirnos en esas persona que tanto rechazo me generan porque creen saberlo todo. De esos (y no me andaré con remilgos) hay que escapar. Que alguien nos diga «no tengo ni idea» es una señal decisiva de que esa persona es sabia, porque algo de blanco queda en su forma de ser, y es suficientemente experimentada para ser consciente de lo que no sabe, y por lo tanto, en lo que puede mejorar un poco más porque su mente está lo bastante abierta para ver todas las posibilidades existentes.
La moraleja es, por lo tanto, que no tengo ni idea de nada, y tú tampoco. Pero eso es bueno. Feliz día.


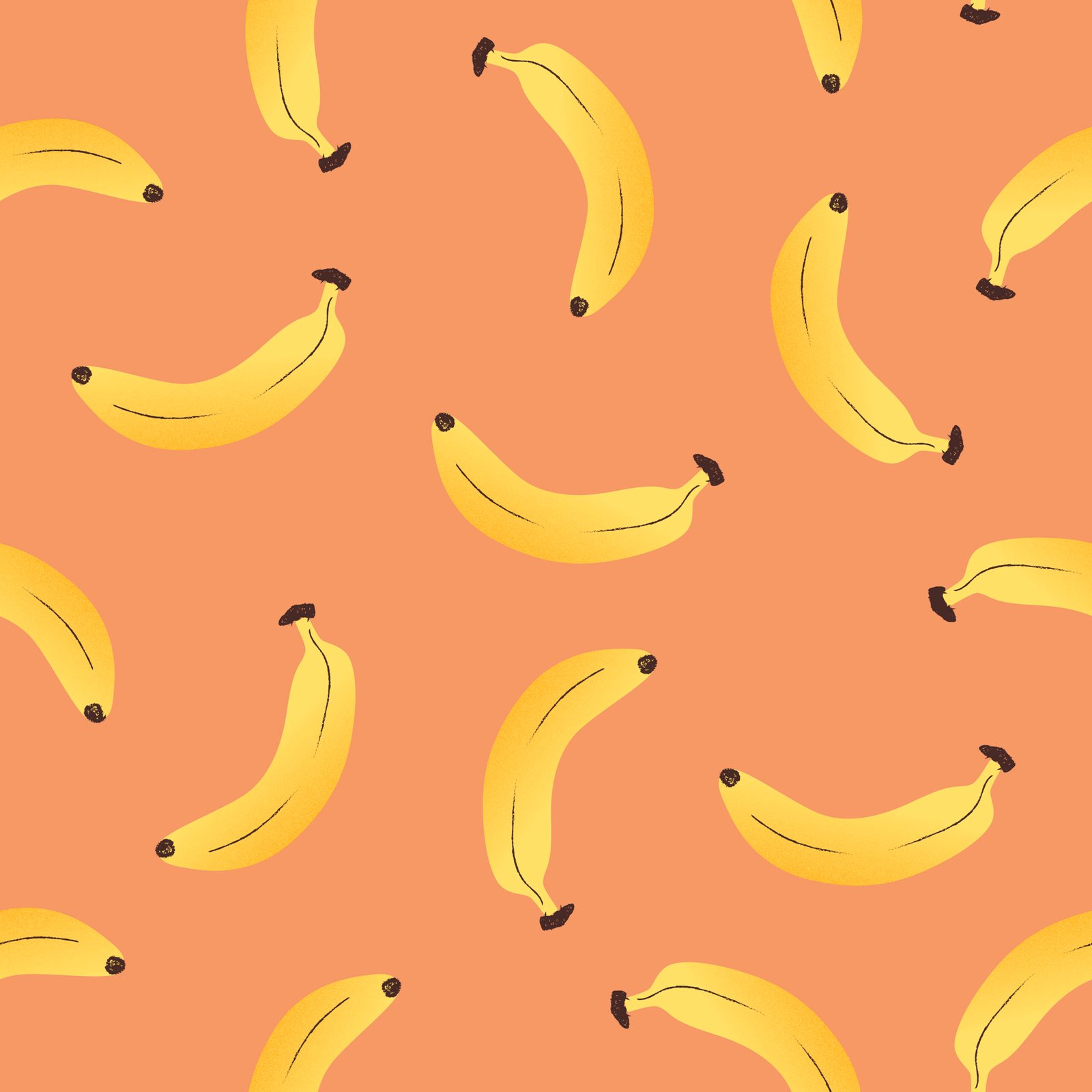


Deja una respuesta